La escuela y el maestro, un binomio indisoluble del ayer y de siempre, “Felicidades nobles maestros”

Era de la opinión que “el ser humano debe de tener tres cualidades: vivir siempre aprendiendo, vivir siempre en armonía con los demás y ser estricto con lo que se piensa y hace”.
Por Dr. Ramón Rivas
Educación – Los maestros de antes. Cuando yo cursé mis primeros años de escuela, los disfruté, el mundo se me abría y eran muchas las cosas que me llamaban la atención.
Tuve un maestro que lo recordaré siempre, y son muchas generaciones de ilobasquenses los que aprendimos de su conocimiento y destrezas. Era el profesor José Oliverio Zelaya Cruz.
Recuerdo una vez, cuando en clases, nos contó que recién graduado de maestro lo nombraron para ir a trabajar a Ilobasco, y como sabía “que la misión del maestro era enseñar donde fuera” no le importó dejar su pueblo en oriente y partir para establecerse, para siempre, en Ilobasco. Don Oliverio Zelaya fue el maestro “de los de antes”; con la misión de enseñar a como diera lugar.
El maestro Zelaya, decía que “el alumno tenía que aprender, y aprender para la vida”. “Los padres mandan en la casa, pero en la escuela mandamos los maestros” —afirmaba—. Era de la idea de que “sí en la casa los padres no saben cómo educar a sus hijos, pues es tarea del maestro en la escuela enderezarlos”.

No era partidario del dicho “árbol que nace torcido nunca su rama endereza”. “Para ser algo en la vida —decía— hay que sacrificarse, ya que esta presenta sólo una oportunidad, y si esta oportunidad no se aprovecha, perdiste el tiempo”. Esto nos lo recordaba a menudo.
Aún recuerdo al noble maestro, caminando rumbo a la escuela desde su casa por aquellas calles empedradas del Ilobasco de mis recuerdos, y bajar la empinada ladera, ahora conocida por los pobladores como calle “El Tobogán” para luego, desde “El Chiraco”, emprender la subida hasta llegar a la escuela.
En invierno era toda una odisea transitar por el famoso Chiraco , por el lodazal que se formaba; y durante el verano el polvo y el mal olor a basura podrida que inundaba el lugar era para hacer correr hasta al más valiente. Esa calle —hoy muy bonita— servía de “botadero”.

No era de extrañar, ver, de cuando en cuando, un montón de zopilotes disputándose el cadáver de un perro. “La gente nunca aprende. Si hubieran ido a la escuela no serían tan puercos”, decía don Oliverio tapándose la nariz por la inmundicia del lugar.
A menudo, yo procuraba acompañarlo desde su casa hasta la escuela. Y es que yo vivía a escasas dos cuadras de donde él, en el mismo barrio El Calvario.
De niño, yo tenía un tanto de miedo pasar sólo por donde iniciaba la calle que conducía al Chiraco, ya que había tres o cuatro prostitutas que, sentadas en la puerta de su negocio, desafiantes, enseñaban sus encantos hasta de sobra a todo el que pasaba por allí, y no escatimaban edad, y chuleaban con insistencia a niños y ancianos; y hasta más de algún piropo nos tiraban las alegres mujeres.
Más de alguna vez me dijeron: “Vos vení, ‘bicho’, aquí te hacemos hombre”. Para pasar por otro lugar, se tenía que dar una gran vuelta. Además, la curiosidad de niño era más fuerte que el miedo; y era para mí gracioso escuchar lo que las atrevidas mujeres decían y ver las muecas que hacían con la boca y los movimientos de sus manos. El maestro Zelaya, me decía que al pasar por ese lugar caminara “a paso rápido”.
Don Oliverio, acostumbraba llegar a la escuela antes que todos los alumnos; vestía siempre traje entero, lucía pelo recortado y bien peinado. En clases repetía que “los maestros deben dar el ejemplo a los alumnos para que ellos los respeten, y eso hay que hacerlo todos los días; lo que uno enseña tiene que complementarse con cómo uno se viste y cómo uno se relaciona con los demás”. Era de la opinión que “el ser humano debe de tener tres cualidades: vivir siempre aprendiendo, vivir siempre en armonía con los demás y ser estricto con lo que se piensa y hace”.
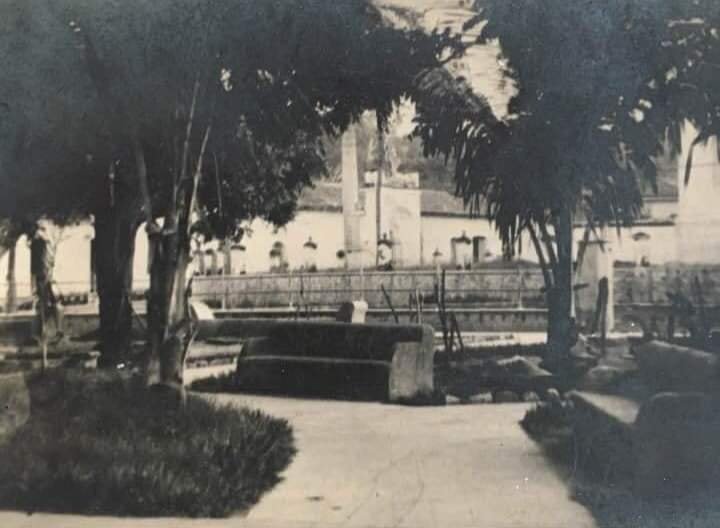
Fue mi profesor cuando cursé el sexto grado en 1969, en el entonces recién edificado edificio que llevaba por nombre Escuela Urbana Mixta “Bernardo Perdomo”.
Era una escuela pública que tenía ocho salones de clase, y no seríamos más de cien estudiantes, entre niños y niñas. Es quizá la mejor escuela que yo he tenido en mi vida. Era una escuelita edificada en medio de una finca de frondosos árboles de zapote, ojuishtes, cedro y de mangos “indios” tan abundantes como los de guayaba.
Recuerdo a todos los profesores, y veo, al cerrar los ojos, la plaza donde jugábamos al trompo, a las pepas, al ladrón librado, pero sobre todo esos inolvidables ‘mascones’ de fútbol, el último recreo y donde más de alguna vez me agarré a trompadas con otro compañero.
También veo las cuatro cajas de colmenas debajo de los naranjos en los que una vez, por travieso, queriendo cortar naranjas, unas quince abejas me dejaron los brazos y la cara hinchados.
La escuela estaba a la salida de la calle que conducía al caserío El Milán, justo en el mismo lugar donde hoy se encuentra, solo que ahora es un enorme edificio en medio de toda una urbanización.
Aún veo, al maestro Oliverio, dibujando en la pizarra esas primeras imágenes que aprendí para la vida: el cuerpo humano, plantas, continentes con sus ríos, volcanes y desiertos del mundo; pero también recuerdo los dibujos de pájaros, abejas, etc., y su importancia para la vida humana.
Don Oliverio era un artista para dibujar en la pizarra. Aún recuerdo, también, al profesor enseñándonos a sumar, restar, multiplicar y dividir, al grado que hasta cantábamos con él, ejercitando sumas; por el ejemplo, como cuando para que no le tuviéramos miedo a los números nos enseñaba a sumar cantando, así: “¡Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, ocho y ocho dieciséis!”.
Un buen día, en la clase, nos dijo que teníamos que traer cada uno de los alumnos, por quince días consecutivos, tarde y mañana, una piedra, y que al terminar de recolectarlas íbamos a empedrar la entrada de la escuela; y así sucedió, y ya no hubo más lodo en los corredores.
Ese sexto grado, con el profesor Zelaya, fue un año de muchos acontecimientos; y allí estaba el maestro explicándonos lo que sucedía. Por ejemplo, en ese año se dio la guerra entre El Salvador y Honduras; allí estaba él, listo para decirnos cómo teníamos que actuar en caso de emergencia, pero también fue el año en que por vez primera el ser humano puso pie en la Luna, cuando las noticias eran que Neil Armstrong había dicho desde allá: “Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad”, algo que a mi edad era incomprensible.
De nuevo el maestro se informó acerca de ésta hazaña para contarnos los pormenores, que muchos aún ven con desconfianza; pero el profesor Oliverio Zelaya nos explicaba en detalle —con la seriedad que lo caracterizó —la posición de los planetas y en especial la de la Luna.

“Es una lástima —nos dijo esa vez— que el ser humano ya encontró cómo llegar a la Luna, cuando aquí la gente se muere por enfermedades que muy bien pudieran ser curadas, como ser la de los parásitos.” Y añadió: “Fíjense que estos ‘gringos’ han llegado ya a la Luna, y nosotros aquí con tantas dificultades llegamos a San Rafael Cedros”, haciendo referencia a la carretera que en el verano era un desastre de polvo y en invierno los buses patinaban en la cuesta del cerro Colorado.
Aquel fue también el año en que El Salvador se la jugó con todo para poder asistir al Mundial, México 70. Pero el maestro, dijo que lo importante eran las clases; y ¡cuidado como uno de nosotros se quedara ‘esquiniando’ para ver un partido! Pero, además, era en el tiempo que en Ilobasco sólo unos pocos podían disponer de televisión. La suegra del profesor, doña Tomasa Rosales, sí tenía un televisor en blanco y negro, del tamaño de un cajón para guardar ropa; y era mucha la tentación por quedarnos viendo aquellas imágenes deformadas que se transmitían entonces.
¡Gracias, profesor Oliverio Zelaya, por haberme transmitido mucho de lo que usted sabía! Su entusiasmo, e interés por las cosas, me hizo tener la curiosidad que hoy tengo.
Felicidades nobles maestros en este día y siempre.



